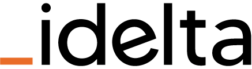¿Alguna vez habéis sentido que algo tiene que cambiar, pero no sabéis por dónde empezar? A mí me pasó. Fue un día cualquiera, uno de esos en los que todo parece igual. Desperté con el sonido del móvil vibrando en la mesita de noche, como siempre. Lo primero que hice fue revisar los correos, luego las redes sociales… porque, claro, ¿qué tal si me había perdido algo importante mientras dormía?
Bajé a la cocina, preparé mi café, puse las noticias de fondo mientras me vestía. Todo era automático. Mecánico, como si alguien más estuviera manejando mi vida y yo solo siguiera las órdenes. Y, aun así, con cada tarea cumplida, sentía que algo faltaba. No sabía qué era, pero… lo sentía. Como un vacío.
Esa mañana fue distinta. Lo sé porque, mientras caminaba hacia el trabajo, algo me detuvo. Un detalle, algo que normalmente hubiera pasado por alto. Fue una niña, sentada en un banco en el parque. Era pequeña, quizá unos seis o siete años. Tenía un cuaderno en las manos, y dibujaba concentrada, con la lengua fuera, como si lo único que importara en el mundo fuera su dibujo.
¿Sabéis qué es lo más curioso? No tenía un móvil, ni una tablet. Nada de eso. Solo un cuaderno y unos lápices de colores. Estaba tan absorta en lo que hacía, tan presente… que algo en mí se removió. Me quedé allí, parado, observándola durante unos minutos. Y me di cuenta de lo extraño que era ver a alguien tan… desconectado, pero al mismo tiempo, tan conectado a lo que realmente importaba.
Seguí mi camino, porque tenía que ir al trabajo, claro. Pero esa imagen no se me iba de la cabeza. Durante todo el día, mientras contestaba correos, asistía a reuniones y revisaba informes, me encontraba pensando en la niña. En cómo se veía tan… feliz. Tan en paz.
Y fue entonces cuando lo entendí. Nosotros, los adultos, nos hemos olvidado de cómo hacer eso. De cómo estar en paz. De cómo desconectar de todo el ruido y simplemente… existir. Porque vivimos rodeados de notificaciones, de prisas, de la necesidad constante de estar «al día». Pero nunca estamos al día con nosotros mismos.
Recuerdo que al salir del trabajo, en lugar de hacer lo de siempre—ponerme los auriculares y revisar el móvil mientras volvía a casa—me detuve en la misma plaza. La niña ya no estaba, pero el banco vacío me miraba, casi como invitándome a sentarme. Y lo hice. Me senté y dejé el móvil en el bolsillo.
Por primera vez en mucho tiempo, solo… estuve. Sin hacer nada. Sin distracciones. Escuché el sonido de las hojas moviéndose con el viento, el murmullo lejano de la gente caminando, y sentí… calma. Una calma que no había sentido en años.
Aquel día me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo persiguiendo algo que ni siquiera sabía qué era. Que estaba tan ocupado tratando de llenar mi tiempo, de ser productivo, de estar «conectado», que había olvidado lo que realmente me hacía falta: desconectar. No de los demás, no del mundo, sino de ese ruido constante que llevo dentro.
No sé cuándo fue la última vez que os detuvisteis a pensar en esto. A sentir el momento. Pero os lo digo… a veces necesitamos volver a lo simple, a lo básico. A un cuaderno y unos lápices de colores. A un banco en un parque.
Porque lo que más me asusta es pensar que, si seguimos así, corriendo de un lado a otro, un día miraremos atrás y nos daremos cuenta de que la vida, la verdadera vida, nos pasó de largo. Y no nos dimos cuenta.
Hoy, por primera vez, decidí cambiar algo. Decidí detenerme. Y no sabéis lo bien que sienta. Porque, al final, no se trata de cuántos correos contestes, ni de cuántas reuniones asistas. Se trata de esos momentos en los que, simplemente, te permites estar.
Os invito a que lo intentéis. Porque la vida, cuando la vives de verdad, es mucho más que una pantalla. Es mucho más que ruido.